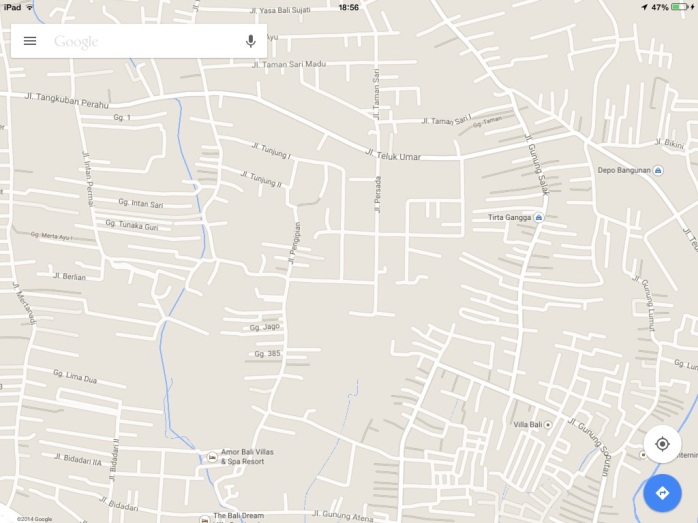Eran las 11 de la noche y hacía 45 grados. Después de hacer una larga fila para pagar la visa de entrada al país junto a decenas de australianos jóvenes, rubios, fornidos y bronceados listos para invadir las playas de Bali, entramos oficialmente en Indonesia. Las diferencias entre los australianos y nosotros (pelo oscuro, baja estatura, mal vestidos y demacrados por el viaje) se apreciaba a la legua, pero los locales no hicieron distinción cuando, tras poner un pie fuera de la zona de migraciones, nos abordaron a todos para ofrecernos transporte al centro de la ciudad.
Supongo que así se deben sentir los famosos cuando llegan a algún lado y son acosados por los fanáticos. Incontables hombres que decían ser taxistas nos persiguieron por el hall del aeropuerto al grito de “¡mister, taxi!” y entorpecieron constantemente nuestro paso para que contratáramos sus servicios. Del “no, gracias” con que rechazamos las primeras ofertas pasamos a un gruñido seguido de un movimiento negativo con la cabeza, y para el final ya respondíamos con una mirada asesina acompañada de un firme “¡no quiero, fuera!”. Hiciéramos lo que hiciéramos ninguno se daba por vencido, y cuanto más nos acercábamos a la salida los ofrecimientos se incrementaban.
Cuando pudimos traspasar las puertas del aeropuerto sentimos un calor tres veces mayor al que habíamos experimentado durante unos segundos en la manga del avión. Cruzamos la calle buscando desesperadamente con la mirada alguno de los taxis oficiales de Bali, mientras el último de los caranchos —expresión nacional que adopté para referirme a las personas que quieren sacar provecho de los turistas a toda costa— se daba por vencido, tras habernos seguido incluso mientras atravesábamos una avenida.
Un auto azul con la característica placa de taxi arriba del techo apareció en el camino y ante nuestras insistentes señas se detuvo y accedió a llevarnos. Lo bueno de tomar uno de esos transportes oficiales es que, a diferencia de sus competidores del hall del aeropuerto, utilizan el taxímetro para determinar el precio del viaje, mientras que con los otros hay que negociar una tarifa de antemano, la cual casi siempre suele ser mucho mayor a la legal. En cualquier caso, y como aprenderíamos en el transcurso del viaje, no hay que desesperarse demasiado buscando el precio justo y preciso: cada vez que el servicio finaliza es muy difícil evadir la sensación de que hemos sido estafados —y mucho más si tenemos la desgracia de comparar lo pagado con otros viajeros.
Ro en las calles de Bali
A todo esto era cerca de la medianoche, el calor no daba tregua y desde la ventanilla de un taxi con aire acondicionado apreciamos por primera vez el singular paisaje urbano de Indonesia: un caos de tráfico saturado por infinidad de pequeñas motocicletas que circulaban por donde les daba la gana, autos que no respetaban los semáforos y conductores tocando la bocina como si su vida dependiera de ello. Además, a ambos lados de las calles no se veían veredas sino una sucesión de puestos de venta de todo tipo, desde comida y ropa hasta celulares y anteojos de sol, pasando por un incontable número de baratijas.
Después de atravesar infinidad de calles estrechas, oscuras y con cientos de bifurcaciones en callejones y pasadizos más angostos llegamos a la zona de Kuta, el centro neurálgico del turismo en la isla. Allí los puestos callejeros se multiplicaban por diez y a pesar de ser día laboral todo estaba abierto y lleno de gente, entre ellos muchos de los australianos como los que habían llegado con nosotros en el avión, quienes ya se encontraban en un estado de embriaguez lamentable. El embotellamiento de vehículos más la cantidad de gente producían un bullicio ensordecedor digno de un país con 240 millones de habitantes (el cuarto más poblado del mundo).
Tras demorar más de quince minutos para avanzar trescientos metros el conductor tomó una calle lateral sin veredas, sin luces y flanqueada por un laberinto de callejones. Después de unos minutos se detuvo y se bajó a pedir indicaciones a la poca gente que circulaba por ahí.
Un poco más informado, el conductor avanzó algunas calles más. Se detuvo nuevamente en una parte del camino que era tan estrecha que no podían pasar dos autos a la vez y nos avisó que habíamos llegado. Miramos para todos lados y sólo se veía oscuridad y algún que otro puesto de venta al aire libre, que ya escaseaban por esa zona. Nos costaba creer que realmente ese era el sitio donde habíamos reservado alojamiento. Se veía tan bien situado en Google Maps…
Notando nuestra indecisión, el taxista nos señaló con cierto hastío un callejón oscuro a nuestra derecha, donde si se fijaba bien la vista durante unos segundos se alcanzaba a distinguir un tenue cartel iluminado que efectivamente tenía el nombre de nuestro hotel. No había opción, estábamos en Indonesia, cerca de la medianoche, en un lugar perdido en el medio de la ciudad y necesitábamos un sitio donde dormir. Tomamos coraje, le pagamos al conductor y abrimos la puerta del auto. Antes de despedirnos sólo atiné a preguntarle:
—¿Es seguro?
—Para ustedes sí —contestó. Y se fue.
Todavía intentamos descifrar qué nos quiso decir.
Cargamos las mochilas a nuestras espaldas y caminamos hacia el callejón, esquivando las motos que iban y venían en todas las direcciones y que ni siquiera atinaban a frenar ante nuestra presencia. Para cuando recorrimos los escasos treinta metros que nos separaban del hotel ya estábamos completamente empapados en sudor a causa del calor. El lugar era más bien una posada, sin recepción y dormitorios accesibles desde el patio, pero tenía baño privado, aire acondicionado y estaba limpio, lo cual justificaba de sobra los escasos quince dólares que pagábamos por noche. Un empleado que miraba televisión sin remera y acostado sobre un colchón en el piso confirmó nuestra reserva en un pedazo de papel escrito a mano y nos enseñó nuestra habitación. Bajamos las mochilas y suspiramos. Ya estábamos en Indonesia.
Las calles de Kuta según Google Maps
Al día siguiente amanecimos bien temprano, cortesía de una ventana sin persianas que inundaba el cuarto con los rayos del sol a las cinco de la mañana. Desvelados y sin ánimos de volver a dormirnos, nos vestimos y salimos a darle un vistazo a Bali a la luz del día. Los callejones seguían siendo estrechos y llenos de motos pero al menos podíamos ver por dónde caminar y esquivarlas sin tenerlas encima. La ciudad, sin embargo, tenía un trazado urbano tan estrambótico que la convertía en un laberinto extremo donde palidecería hasta el mismísimo Teseo enfrentándose al Minotauro.
Según el mapa, estábamos a menos de un kilómetro del mar, así que nos pareció un buen lugar para empezar a conocer la ciudad. Abandonamos el callejón del hotel y doblamos a la derecha en la calle donde nos había dejado el taxista la noche anterior. Los pocos comercios de la zona estaban cerrados y sólo se veían algunas personas barriendo y baldeando los frentes de sus casas.
Avanzamos un poco y volvimos a girar a la derecha en una calle que parecía importante, pero tras recorrer unos metros el camino se volvía cada vez más angosto hasta convertirse en un pasadizo en el que sólo entraba una persona a la vez. Salimos a un callejón algo más ancho, en el que circulaban motos en ambas direcciones a pesar de que no había espacio suficiente para eso. En determinados momentos teníamos que pegar la espalda a las puertas de las casas para que los motociclistas no nos atropellaran, ya que era evidente que detenerse no era una opción para ellos.
Una de las figuras donde dejan las ofrendas
Salimos del callejón en el primer desvío que encontramos pero a escasa distancia terminaba la calle en un estacionamiento privado, así que volvimos sobre nuestros pasos. Esquivamos más motos, doblamos en otros pasadizos y tras quince minutos más de caminata llegamos a Jalan Legian, la calle principal de Kuta, aunque cuando digo “principal” quizás se hagan una idea equivocada. Tenía apenas dos carriles y uno de ellos se utilizaba para estacionar, pero aun así la circulación era en sentido doble, con lo cual los embotellamientos estaban a la orden del día. Al menos tenía vereda sobre ambas manos, con lo cual no había que caminar esquivando vehículos. Lo que sí había que esquivar era a los vendedores, que salían al paso desde detrás de enormes escaparates llenos de mercadería para ofrecer sus productos. Los taxistas, además, al ver nuestros rostros occidentales tocaban bocina insistentemente para ofrecernos sus servicios.
El panorama se completaba con un fuerte olor a incienso que provenía de las múltiples velas aromáticas dejadas en el suelo delante de cada comercio. La mayoría de las veces las velas estaban depositadas dentro de hojas de plátanos y acompañadas con galletas, arroz, frutas y hasta dinero. Eran ofrendas que los balineses hacen como símbolo de piedad y gratitud hacia sus dioses hinduistas, y se lo toman muy en serio: aunque los ingresos de la mayoría de la gente son escasos, no hay día en que no renueven estos obsequios en la vía pública.
Después de esquivar numerosos vendedores, taxistas y ofrendas en el suelo por fin llegamos a la costa. Si bien no era la playa paradisiaca que uno se imagina cuando piensa en Bali tampoco estaba mal. La arena era blanca y fina, algunas palmeras protegían a los pocos madrugadores del sol y un buen número de surfistas ya se deslizaban sobre las olas asiáticas. El mayor problema fue que, al sentarnos en la arena a disfrutar de la vista, fuimos constantemente asediados por vendedores ambulantes ofreciéndonos artículos tan variados como cigarrillos, helados, cosméticos, masajes, clases de surf y hasta un arco y flechas. Por más que me moría de ganas de jugar a ser Guillermo Tell en la playa de Bali, rechazamos cortésmente todas las ofertas.
Un templo en Ubud
Algo cansados de ser incitados al comercio abandonamos la playa y volvimos a la ciudad para analizar las ofertas de traslados a otros lugares del país en las múltiples “agencias turísticas” (simples puestos en la calle ofreciendo absolutamente lo mismo a precios diferentes). Uno de los destinos más promocionados era Ubud, una pequeña localidad cercana a Kuta famosa por aparecer en la película Comer, rezar, amar, protagonizada por Julia Roberts.
La publicidad terminó por convencernos y decidimos ir, intentando siempre negociar para bajarles el precio del servicio. En Indonesia todos los precios están inflados y se recomienda mucho el regateo para no terminar pagando de más, algo que de todas maneras siempre termina sucediendo porque ellos tienen años de práctica y uno es un simple recién llegado que no habla una palabra de indonesio. Después de intentar reducir el costo del viaje en tres lugares diferentes no sólo no lo conseguimos, sino que todos nos lo terminaron aumentando
—Aumentó el petróleo y por eso sale más caro. No tuvimos tiempo de actualizar el cartel —nos llegaron a decir.
Cansados, terminamos contratando un traslado que estaba a buen precio, pagando la tarifa que estaba escrita en el cartel desde el primer momento y aceptando definitivamente que el regateo no era para nosotros. Encima, Ubud resultó que no era la gran cosa, apenas una sucursal de Bali con un poco menos de gente y un entorno más natural. Por lo demás, los mismos puestos callejeros, la misma persecución para lograr una venta, el mismo calor abrasador y los mismos australianos perfectamente bronceados.